 Desde
la estantería de enfrente
Desde
la estantería de enfrente
La Quinta Columna
Juan Manuel Santiago
Furia feroz
J.G. Ballard
El fin de la infancia del Señor de las Moscas
|
El llamado "ciclo de las catástrofes" es una buena prueba de ello. Valiéndose de sus conocimientos de las teorías jungianas, Ballard invirtió buena parte de los años sesenta en retratar las preocupaciones del ser humano medio (neurótico e irascible) en función de las pruebas a las que lo someten la naturaleza y los elementos, ya sean estos aire (Huracán cósmico), tierra (El mundo de cristal), fuego (La sequía) o agua (El mundo sumergido). Aquellos retratos operaban en la misma medida de fuera adentro (en el sentido ya expuesto: catástrofes sin cuento se ciernen sobre la Tierra, lo cual no hace sino precipitar un apocalipsis en las psiques de sus moradores), pero también de dentro afuera: baste contemplar el surtido de imágenes poderosas que ha producido la mente enferma de Ballard, escenas extraídas de los pintores surrealistas como Tanguy y Delvaux, y que han alcanzado lugares tan insospechados del imaginario popular como los discursos de Tyler Durden en El club de la lucha. Ballard ha conseguido plasmar a la perfección el fin de la civilización, que sin duda avanza a buen ritmo por los derroteros descritos por él en las obras ya citadas, porque esta surge de nuestros sueños más enfermizos. Pero las catástrofes naturales no son sino un mecanismo impuesto desde el exterior, una causa sobrevenida contra la que nada podemos hacer, excepto librarnos a nuestros instintos atávicos y dejar aflorar al ser previo a la civilización. Pese a haber producido buena parte de sus grandes obras maestras (y son muchas), Ballard necesitaba extender su discurso a otro tipo de manifestaciones del fin del mundo: las generadas por la acción del hombre. Sólo así podría explicar el mundo en el que vivimos. Al fin y al cabo, el término surrealismo significa, etimológicamente, "superrealismo". Lo que hay encima del realismo. Algo más realista que la realidad. O bigger than life, si tuviera final feliz y viniera directamente de Hollywood. (Y no me refiero a El imperio del sol, que conste.) Así pues, Ballard se encamina durante los años setenta a lo que terminaría constituyendo un nuevo ciclo, el de las "catástrofes urbanas". La sociedad en que vivimos (y, en concreto, la sociedad británica) es eminentemente urbana, y para precipitar su caída no necesita de ninguna catástrofe externa: se basta y se sobra con los elementos tecnológicos surgidos de sus entrañas. El catálogo de imágenes inquietantes de Ballard se extiende a los accidentes automovilísticos (Crash), las cunetas de las autovías (La isla de cemento) y el crecimiento urbanístico incontrolado (Rascacielos). Pero esto sigue sin resultarle suficiente a Ballard, que sigue empeñado en producir una obra maestra detrás de otra, y de convertirse (junto con Philip K. Dick y William Gibson) en uno de los escasos autores surgidos del género fantástico que han conseguido cambiar nuestra percepción de la realidad y, con ello, forjar la mentalidad de este confuso inicio de siglo. Ballard abandona los paisajes inciertos, que muy bien pudieran pertenecer al futuro de dentro de veinte minutos, por momentos históricos concretos, y de este modo se enfrenta a sus propios fantasmas, los de un niño abandonado a su suerte en su Shanghai natal. La iconografía de El imperio del sol (de la que hablaré en otra Quinta Columna) es la de una novela autobiográfica, sí, al mismo tiempo que el retrato de la forja de un carácter y un autor; pero también nos enseña imágenes de muerte y destrucción que entroncan directamente con los parajes fantasmales de sus obras más surrealistas y fantásticas. No debe, pues, sorprendernos, que Ballard remate su Guía del usuario para el nuevo milenio (una recopilación absolutamente necesaria de sus ensayos) con una encendida defensa del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki: era una cuestión de ellos o nosotros, viene a decir el autor. El niño rehén de los japoneses en un campo de concentración inhumano. El niño que pierde su condición de tal a raíz de una catástrofe humana cierta, mesurable y cuyos responsables tienen nombres y apellidos, y aparecen en los libros de historia. El horror, el horror, que ya no surge de lo innominado que nos viene impuesto (las catástrofes naturales) ni de lo innominado que hemos ayudado a construir con nuestra tecnología (las catástrofes urbanas). Tenemos, pues, la base para el siguiente ciclo de Ballard: el de las "catástrofes sociales", como ha dado en llamarlo Juan Carlos Planells, que mantiene al autor ocupado durante la década de los noventa y al que pertenecen obras irregulares como Noches de cocaína, Super-Cannes y Milenio Negro. El genio de Ballard brilla aquí de manera esporádica, por lo que tal vez la fuerza de su carga de profundidad no se aprecia con la suficiente claridad. Ballard cierra de este modo una trayectoria redonda y coherente, a falta de que sus nuevas novelas me desmientan. Furia feroz se erige en el gozne entre El imperio del sol y este nuevo ciclo catastrófico, y dota a estas obras de una continuidad que no apreciaríamos si las analizásemos por separado, puesto que incide (tal vez con mayor acierto literario y claridad expositiva) en las premisas fundamentales de las obras citadas: el fin de la infancia y la certeza de que el eslabón más débil, lo que precipitará el final de la civilización, es el factor humano. Furia feroz adopta el leitmotiv de El imperio del sol, la infancia interrumpida bruscamente, para amplificarla por omisión. Me explico: los protagonistas de esta novela, trece niños cuyos padres mueren en una masacre, apenas se nos muestran. Son los protagonistas en la sombra. Tan sólo veremos a la menor de todos, durante un par de capítulos, pero desaparecerá con la misma brusquedad con que apareció (y, por extensión, desapareció por vez primera). Pangbourne Village es una urbanización de lujo para profesionales y ejecutivos, compuesta por sólo trece viviendas. En principio, es el hábitat ideal para que las familias que viven en ella sean felices: lo suficientemente lejos de Londres como para ser un lugar tranquilo, lo suficientemente bien comunicada por autovía para que los padres puedan trabajar en la gran ciudad, integrada por un grupo homogéneo de trece niños y adolescentes que reciben todo el cariño paterno y una tutela basada en las últimas tendencias pedagógicas. Es un microcosmos de bienestar, al más genuino estilo del último thatcherismo, fortificado (literalmente) frente a las amenazas de una sociedad convulsa, una especie de evolución del entorno del protagonista de La isla de cemento, pero en versión burguesa acomodada. Al mismo tiempo, es una metáfora del Estado paternalista y proteccionista y, por añadidura, del Imperio británico: nadie puede penetrar en sus fronteras sin ser detectado, está poblado por padres ansiosos de destacar en el exterior para así consagrar sus vidas a los jóvenes cachorros que están programados para ser sus dignos sucesores en el asalto a la verdad que está ahí afuera. Este entorno ideal se ve truncado súbitamente la mañana del veinticinco de junio de 1988. En apenas hora y media, los sistemas de seguridad son neutralizados y se perpetra una matanza en la que fallecen treinta y dos adultos (la totalidad de los padres, vigilantes y personal de servicio) y los trece niños y adolescentes desaparecen sin dejar rastro. El psiquiatra forense Richard Greville recibe un encargo del Ministerio del Interior: esclarecer las causas de la matanza y averiguar el paradero de los niños. Furia feroz contiene la transcripción de los diarios de Greville. Greville apunta todas las teorías posibles, desde las más lógicas (un asesino solitario muy bien entrenado, asesinos buscadores de emociones fuertes, un ejercicio militar mal dirigido) hasta las más conspiratorias (ataques de potencias extranjeras, terrorismo internacional, crimen organizado), pasando por las meramente circunstanciales (los propios padres -en un remedo de los suicidios colectivos de la Guayana o el Templo Solar-, el personal de servicio) y las directamente ilógicas (una incursión extraterrestre en busca de carne humana joven). En apenas un capítulo, Greville (Ballard) está retratando a la perfección (y tachando de inútiles) todo el procedimiento policial al uso, la lógica humana y los cánones de la novela policíaca, con una capacidad de crítica que en ocasiones recuerda a la empleada por Stanislaw Lem en La investigación. Incapaz de entender lo sucedido ateniéndose a las pruebas, Greville decide visitar Pangbourne Village. El capítulo en que describe la urbanización desolada es digno del mejor Ballard. La visita a la casa de los psiquiatras parece el encuentro bastardo entre el David Lynch de Terciopelo azul (ya sabéis: orejas podridas bajo la superficie de un pueblo aparentemente feliz en el que los bomberos te sonríen al pasar) y el Atom Egoyan de El dulce porvenir (o de cómo una ciudad intenta sobreponerse a la desaparición trágica de toda la población infantil... con la diferencia de que aquí son los padres quienes han muerto en masa). Las pantallas del ordenador nos muestran a unos padres sobreprotectores, que acribillan a Jeremy Maxted, su hijo de diecisiete años (incontinente urinario), con mensajes de ánimo y revistas pornográficas encaminadas a favorecer su iniciación al sexo... y bajo las cuales se oculta la verdadera pornografía, un arsenal de revistas sobre armas y parafernalia nazi que nos pone sobre aviso: Pangbourne Village no es lo que parece. No podía serlo. A las autoridades no les interesa que se sepa, empeñadas en perpetuar un sistema basado en "un despotismo de bondad (...) una tiranía de amor y cuidados" (pág. 84). A partir de este momento, y precipitada por la aparición de la pequeña Marion Miller, Greville empieza a desarrollar una hipótesis que no tiene manera de demostrar, pese a su aplastante lógica interna. El Ministerio del Interior se opone a que investigue en esa línea, puesto que ello haría tambalearse la imagen emocional que la opinión pública se ha formado de la matanza. A nadie le gusta que le cambien los esquemas. Así pues, es mejor mirar para otro lado, antes que reconocer la verdad, puesto que "en una sociedad totalmente cuerda, la locura es la única libertad" (pág. 116). La reconstrucción de los hechos, que se nos proporciona en un último capítulo realmente magistral, es un ejercicio de voluntarismo: nosotros, lectores y seres humanos carentes de prejuicios sobre la matanza de Pangbourne Village, sabemos que Greville está en lo cierto, por más que no pueda demostrarlo. Las pruebas irrefutables son menos importantes que la percepción de la realidad. Y una sociedad basada en este tipo de apriorismos, aparte de ser ciega, es inviable a efectos evolutivos. Lo peor aún está por llegar, como nos recuerda Greville / Ballard en el epílogo, tal vez innecesario. Furia feroz es, pues, una obra fría, presentada como un informe, concisa, demoledora. El estilo impersonal con que está escrita nos aterra más que la más vívida de las descripciones de la matanza (que, por otro lado, se nos escatiman, salvo en la reconstrucción final), puesto que nos presenta a un Ballard ya conocido, el de La exhibición de atrocidades o Crash, que narra con la menor cantidad de recursos literarios unas historias obscenas e imposibles de conciliar con la visión burguesa acomodada de la sociedad que damos en llamar "mentalidad bienpensante". Lo que muchos han interpretado como un estilo alejado de la tradicional brillantez de Ballard no es sino su esencia misma, un Ballard al cien por cien, que en esta ocasión se aleja de las imágenes brillantes para trasladarnos al puro concepto de violencia y subversión. Parece que se nos está narrando un documental, o que asistimos a un informe forense. Mediante la despersonalización de la tragedia, Ballard prefigura al Patrick Bateman de American Psycho (Bret Easton Ellis), pero también anticipa matanzas como la de Columbine, y en todo caso hurga en una herida incómoda. Furia feroz contiene todas las ideas seminales de su "ciclo de las catástrofes sociales": la comunidad aparentemente feliz que se ve trastocada por la lógica de los acontecimientos (Noches de cocaína), el lujo y la opulencia que no esconden sino miserias morales (Super-Cannes) y la posibilidad de que la sociedad del bienestar esté engendrando grupos terroristas encaminados a repudiar la seguridad que, más que ofrecernos, trata de imponernos (Milenio Negro). Furia feroz es, pues, una novela corta que contiene la base de toda la obra posterior de Ballard. Si ha pasado desapercibida se debe a su aparición fuera de colección. Conocerla es conocer la producción de Ballard durante los años noventa y dos mil, pero también nos ayuda a profundizar en las miserias de una sociedad -que tiene en Ballard a su mejor y más certero cronista- que nunca ha estado más cerca de la perfección formal, pero que cada vez más parece empeñada en querer suicidarse.
 Archivo de La Quinta Columna |
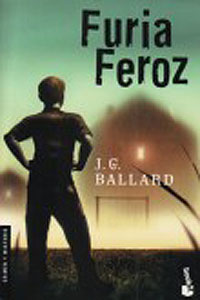 Si
existe un autor a quien el calificativo de "quintacolumnismo" le
venga como anillo al dedo, sin duda ese es James Graham Ballard (1930).
Incomprendido entre sus colegas del género fantástico y beatificado en
vida por los críticos y lectores mainstream
más selectos, su obra es un continuo ir y venir por los aspectos más sórdidos
y provocadores de la mentalidad finisecular. Ballard ha sabido definir como
nadie el retrato psicoanalítico del paisaje interior como una prolongación
inevitable del exterior, y eso es mucho decir, tratándose del cabecilla de
una generación, la forjada en torno a la revista New
Worlds de Michael Moorcock, que ha dado al género (y al pensamiento del
siglo XX) autores tan peligrosos y subversivos como Brian W. Aldiss, John
Brunner o M. John Harrison.
Si
existe un autor a quien el calificativo de "quintacolumnismo" le
venga como anillo al dedo, sin duda ese es James Graham Ballard (1930).
Incomprendido entre sus colegas del género fantástico y beatificado en
vida por los críticos y lectores mainstream
más selectos, su obra es un continuo ir y venir por los aspectos más sórdidos
y provocadores de la mentalidad finisecular. Ballard ha sabido definir como
nadie el retrato psicoanalítico del paisaje interior como una prolongación
inevitable del exterior, y eso es mucho decir, tratándose del cabecilla de
una generación, la forjada en torno a la revista New
Worlds de Michael Moorcock, que ha dado al género (y al pensamiento del
siglo XX) autores tan peligrosos y subversivos como Brian W. Aldiss, John
Brunner o M. John Harrison.