 Ucronías
Ucronías
¿Y si...?
Alfonso Merelo
Roma eterna
Robert Silverberg
|
Roma, como es de dominio público, llegó a gobernar sobre una gran parte del mundo conocido, y de ella Europa heredó una gran parte de su cultura actual, costumbres y bases legislativas -nuestro derecho civil es básicamente derecho romano adaptado-. El Imperio Romano comenzó su decadencia en el siglo III.
Un siglo después, a causa de las invasiones germánicas, el Imperio de Occidente acabó en 476, cuando Rómulo Augústulo, el último emperador, fue
depuesto. Pero, ¿qué hubiera pasado si el Imperio Romano no hubiera dado paso a la barbarie de la alta Edad Media, donde la cultura y la civilización sufrieron un notable retroceso? Esa pregunta trata de descifrarla Silverberg en Roma Eterna. Formalmente el libro es lo que conocemos como fix-up, ya que los diferentes "capítulos" fueron publicados como relatos independientes en revistas del género y recopilados en este volumen con un título que los reunifica. El punto de cambio contrafactual, punto Jumbar, se describe en la introducción. Allí, dos filósofos del siglo IV discuten sobre el pueblo judío. Uno de ellos, en un guiño metarreferencial, está tratando de escribir una ucronía en la que los judíos han llegado a la tierra prometida. En su historia "ficticia" especula cómo la llegada de un Mesías podía haber cambiado la historia del Imperio, si éste hubiera adoptado la religión única que preconizaba. En la realidad temporal de Silverberg la huida de los judíos de Egipto fracasa estrepitosamente y nunca llegan a la "tierra prometida". El Imperio Romano no conoce el cristianismo y por tanto la religión católica no se llega a convertir en la única del imperio. Además, este punto de ruptura se ve reforzado por la aparición de un emperador ficticio como es Tito Galio, sucesor del real Caracalla. Sin embargo, la continuidad vuelve a hacerse presente con Constantino el Grande. Aunque no se nombra ex profeso, es de suponer que aquí también existió un Diocleciano que dividiera el imperio en dos, pues la pugna de poder entre el este y el oeste es una constante en los relatos. La consecuencia del primer punto de ruptura es idéntica a la que utilizara un siglo antes Charles Renouvier en la que fuera primera ucronía, al menos con ese nombre. El cristianismo no existe y por tanto no puede convertirse en la religión oficial del Imperio Romano de la mano de Constantino I. De la verosimilitud de esta propuesta contrafactual podríamos mantener una diversidad de opiniones: ¿El cristianismo fue el origen de la caída de Roma? ¿Roma adoptó, y adaptó, el cristianismo por ser políticamente correcto y conveniente para el Imperio? Existen teorías historiográficas que contemplan que el Imperio Romano se perpetuó en la Iglesia Católica. Ésta fue la heredera y continuadora de la tradición y las costumbres romanas. El mismo hecho de conservar el latín como lengua del catolicismo da una idea de lo profundamente arraigado que está Roma en la cotidianidad de la Iglesia. Si la Iglesia Católica es la continuadora del Imperio: ¿cómo pudo a su vez ser la causante de su caída? Pero esto es un excurso que aquí no tenemos tiempo de tratar. Centrándonos en la historia que nos muestra el libro, vemos cómo a través de diversos episodios distanciados en el tiempo el lector toma contacto con las actividades del Imperio durante sus más de 2500 años de vigencia. Todos los relatos están encabezados por la fecha Ab Urbe Conditia (desde la fundación de la ciudad) en la que se encuadra el mismo. Esto nos permite establecer la fecha real del calendario y comparar con los eventos históricos reales.
En los diversos episodios históricos vamos a encontrar
pasajes que nos recuerdan la historia oficial. Aparecerán personajes reales
como Mahoma, que chocan con la política del Imperio con resultados previsibles.
El nuevo mundo es descubierto por parte de una expedición vikinga que, puesto
que son romanos, comunican al Emperador el descubrimiento. Roma financia y
ejecuta esa conquista al estilo romano, con grandes ejércitos y una gran flota
expedicionaria. Este episodio difiere absolutamente de la llegada de Colón, y
España, a esas tierras. La guerra civil estará presente cuando los "griegos"
bizantinos invaden occidente unificando una vez más el Imperio, esta vez con un
Emperador oriental. Después de que los occidentales se sacudan del yugo
bizantino, se producirá una nueva unificación del Imperio en 2198 AUC, de la
mano del Emperador Flavio Rómulo. Posteriormente, viviremos un reinado de terror, que
recuerda a la revolución francesa y, por fin, llegaremos a contemplar la
restauración de la República, explicada con una revolución similar a la
bolchevique. Las propuestas de cambio histórico son mínimas, y los
hechos históricos más importantes, o trascendentes según el autor, están
recogidos, aunque distorsionados, para adaptarlos a los relatos. Parece
sostenerse la teoría de que la historia es inmutable. El hecho de que los
protagonistas sean diferentes a los conocidos sólo tamiza que el acontecimiento histórico narrado es simplemente una copia del auténtico
conocido. Como hecho anecdótico, la imprenta se inventa en este mundo alrededor
del año 2543 AUC, o lo que es igual 1453 DC. Gutenberg inventó los tipos móviles
aproximadamente en esa época. El cambio es tan leve que no parece demasiado creíble,
si consideramos que en esta realidad no ha existido un período de barbarie.
Podríamos pensar que una de las debilidades de los relatos consiste en los
pocos riesgos que corre el autor al imaginar lo que pudo ser y no fue. Otro de los inconvenientes es precisamente la estructura
de fix-up. El ser un conjunto de relatos cortos, que fueron escritos en
diferentes etapas, lastra la lectura del texto, pues se repiten explicaciones
que, para el que lee el conjunto, resultan reiterativas e innecesarias. Sin
embargo, desde el punto de vista literario, y como reflexión sobre el poder y
su evolución en el trascurso del tiempo, el libro se muestra más que sólido e
interesante. No puedo dejar pasar por alto un extraño error, que no sé bien si se trata de una traducción fallida o de un error de bulto del autor. En la página 174 se comenta lo siguiente:
El fallo es
garrafal ya que: ¿cómo es posible nombrar a un santo si no existen tales en la
Roma alternativa? ¿Estamos ante un error de traducción? Parece lo más
probable, pues esa expresión es tan nuestra que es bastante dudoso que
Silverberg pudiera conocerla y adoptarla en el contexto. En todo caso, resulta más
que chocante. De los relatos que componen la obra habría que destacar el excelente “Con César en la catacumbas”, interesante fresco sobre el poder y la sucesión del mismo, o “Via Roma”, en el que se narra la visión de un provinciano britano en la capital, en pleno golpe de estado para instaurar la República. Es, probablemente, el relato que aporta más cotidianeidad a la propuesta de Silverberg. Roma Eterna resulta ser una visión muy particular de una
historia mundial, que se centra en Europa. El conjunto de relatos es más que
interesante de leer e inclina al lector a profundizar en la búsqueda de la
historia real de Roma. Nunca está de más hacer un repaso a esa historia tan
interesante que, en definitiva, es la de nuestro pasado. Los relatos contenidos en la obra son los siguientes: -"Prólogo". AUC 1203, 450 DC
P.D.: Para tener una visón global de la historia de Roma recomiendo los dos libros de Isaac Asimov titulados La república romana (Alianza Editorial, Libro de Bolsillo nº 822) y El Imperio Romano (Alianza Editorial, Libro de Bolsillo nº 844). Archivo de ¿Y si...? |
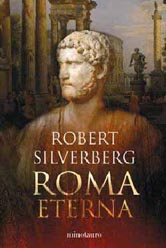 La historia de Europa ha estado vinculada a Roma desde
hace casi 2500 años, momento en que la civitas original fue fundada, según la
leyenda, por los descendientes del príncipe troyano Eneas: Rómulo y Remo. De
estas dos figuras míticas se cuenta que fueron abandonadas cuando eran bebés
en una bolsa en el Tíber para que se ahogaran. Salvados por una loba, y criados
por ella, fundaron Roma en 753 antes de Cristo. Desde entonces Roma tuvo como
uno de sus símbolos a la loba amamantando a los dos fundadores.
La historia de Europa ha estado vinculada a Roma desde
hace casi 2500 años, momento en que la civitas original fue fundada, según la
leyenda, por los descendientes del príncipe troyano Eneas: Rómulo y Remo. De
estas dos figuras míticas se cuenta que fueron abandonadas cuando eran bebés
en una bolsa en el Tíber para que se ahogaran. Salvados por una loba, y criados
por ella, fundaron Roma en 753 antes de Cristo. Desde entonces Roma tuvo como
uno de sus símbolos a la loba amamantando a los dos fundadores.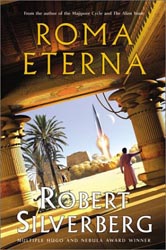 El libro comienza en 1203 -(AUC o 450 de la era cristiana)-. La
conversación de los filósofos, que ya hemos comentado, es el punto de partida
histórico y en los diversos capítulos se usan fechas señaladas, o más bien
eventos históricos claves, que ocurren en esta realidad de una manera diferente
a la histórica oficial. En el siguiente relato nos encontramos con los
problemas del Imperio Occidental con los bárbaros y la ayuda que Bizancio
ofrece. En la realidad fue el general Belisario, unos años después, quien
liberó Roma de los bárbaros que la asediaban, pero en el contexto desarrollado
una alianza por matrimonio, entre el este y el oeste, trae consigo la victoria
militar contra los invasores. En este capítulo la clave es el contraste entre
la vida cotidiana de los romanos y los otros miembros del Imperio de Oriente.
El libro comienza en 1203 -(AUC o 450 de la era cristiana)-. La
conversación de los filósofos, que ya hemos comentado, es el punto de partida
histórico y en los diversos capítulos se usan fechas señaladas, o más bien
eventos históricos claves, que ocurren en esta realidad de una manera diferente
a la histórica oficial. En el siguiente relato nos encontramos con los
problemas del Imperio Occidental con los bárbaros y la ayuda que Bizancio
ofrece. En la realidad fue el general Belisario, unos años después, quien
liberó Roma de los bárbaros que la asediaban, pero en el contexto desarrollado
una alianza por matrimonio, entre el este y el oeste, trae consigo la victoria
militar contra los invasores. En este capítulo la clave es el contraste entre
la vida cotidiana de los romanos y los otros miembros del Imperio de Oriente.
