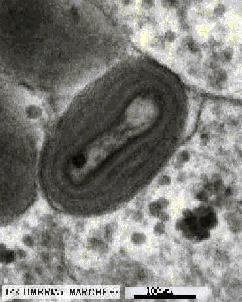Ciencia en la ciencia-ficción
Ciencia en la ciencia-ficción
Cromopaisaje
Cristóbal Pérez-Castejón
Los cuatro jinetes del Apocalipsis (I):
La máscara de la muerte roja (I)
|
La película 12 monos (Terry Gilliam, 1995) empieza con una humanidad prácticamente al borde de la extinción. Un ataque terrorista ha liberado un mortífero virus sobre la superficie del planeta y los supervivientes se ven obligados a vivir bajo tierra en unas estancias herméticamente selladas para eludir el contagio. Su única esperanza se centra en intentar enviar al protagonista al pasado para que intente averiguar qué fue lo que sucedió exactamente en tan funesto día para poder elaborar una vacuna. Sólo que bucear en el tiempo, cuando todos los registros se han perdido, puede ser una tarea francamente complicada. Esta película será para muchos una obra de ficción más. Pero lo cierto es que en nuestro mundo esas circunstancias podrían hacerse realidad en cualquier momento: sin ir más lejos, hace poco se comunicó la detención de una célula terrorista islámica entre cuyas ropas se encontraron restos de ricino, una de las biotoxinas más mortíferas que se conocen en la actualidad. La dama de la guadaña La enfermedad y la muerte son características de los seres vivos de este planeta. Todos ellos están condenados a sufrir el ataque de virus y otros microorganismos y a padecer sus efectos. Cuando este ataque afecta a un gran número de individuos en un momento y lugar determinados hablamos de que se ha producido una epidemia.
En el reino animal existen numerosas enfermedades epidémicas. Por ejemplo, los cerdos padecen la peste porcina africana, una infección vírica para la que no existe cura, y cuyo único procedimiento de erradicación consiste en el sacrifico de todos los animales de la zona en donde se ha declarado la epidemia. El ganado vacuno sufre frecuentes epidemias de fiebre aftosa, otra enfermedad vírica que suele matar a los animales jóvenes y hacer abortar a las hembras preñadas. Y los conejos padecen la temible mixomatosis, una enfermedad vírica transmitida por mosquitos y pulgas y responsable de una enorme mortandad entre ellos. La mixomatosis es un buen ejemplo de los devastadores efectos que puede tener una epidemia. El virus de la enfermedad, que en principio solo afectaba a los conejos brasileños, se introdujo por el hombre en Australia para controlar a las enormes poblaciones de estos roedores que allí vivían. Pero tuvieron lugar dos efectos inesperados: la medida solo tuvo éxito en zonas húmedas donde podían vivir los mosquitos que transmitían la enfermedad, y ésta pronto sobrepasó las fronteras australianas para llegar a Europa. Y allí, la enorme mortandad de conejos trajo como consecuencia una catástrofe en toda la cadena trófica, que se vió privada de su fuente de alimentos casi de raíz. Aunque producidas por diferentes organismos y partículas, la mayor parte de las epidemias tienen unas características semejantes. Son enfermedades infecciosas originadas por la invasión del cuerpo por virus, bacterias, parásitos o partículas infecciosas como los priones. El procedimiento de invasión varia según los casos: a veces la infección nos llega por el aire, al respirar. En otra ocasiones es necesario el contacto directo con un enfermo o pueden intervenir en la propagación vectores como mosquitos o garrapatas que al alimentarse de sus víctimas les inoculan la enfermedad. Debido a esto, muchas veces las epidemias tienen un fuerte componente geográfico: por ejemplo, el paludismo suele ser una enfermedad endémica de las zonas pantanosas donde vive el mosquito Anopheles que transmite la enfermedad. En otras ocasiones la aglomeración de individuos en un espacio reducido favorece el contagio, al igual que la debilidad, el hambre u otros factores que merman o eliminan las defensas naturales del organismo. Los mil tentáculos de la enfermedad
La humanidad también ha sufrido su propia colección de epidemias y pandemias. La peste bubónica, el sarampión, la viruela, la gripe, o más recientemente el SIDA son enfermedades que han afectado a miles de millones de seres humanos a lo largo de nuestra historia. Curiosamente, muchas de las características de nuestra evolución tecnológica y cultural han favorecido la aparición de grandes epidemias. Por ejemplo, la vida en las ciudades, con el incremento de la densidad de la población que ello supone y los deficientes sistemas higiénicos y de alcantarillado que muchas veces tenían creaban un entorno ideal para el desarrollo de todo tipo de plagas. Históricamente resulta difícil cuantificar cuál ha sido el impacto de las grandes epidemias en la evolución del género humano. Por ejemplo, en la gran epidemia de peste bubónica de finales de la Edad Media, los especialistas no se ponen de acuerdo ni en el número de afectados. Por una parte, en aquella época no se llevaban unos registros rigurosos de población. Por otra, la enorme mortandad asociada (en algunos lugares del 100%) hacía difícil una valoración objetiva por parte de los supervivientes de lo que había sucedido. La epidemia al parecer comenzó en Extremo Oriente, donde a pesar de que sus ciudades eran con mucho de las más salubres y avanzadas urbanísticamente del mundo, la peste se cobró del orden de trece millones de vidas. A partir de ahí, fue desplazándose vorazmente hasta alcanzar Europa. Y allí sus efectos fueron devastadores: la conjunción del hacinamiento de la población, las insalubres condiciones de vida y el hambre provocada por las malas cosechas se conjugaron para dar lugar a una mortandad increíble. Nunca se sabrá cuanta gente murió en aquella epidemia, pero las estimaciones más optimistas hablan de veinte millones de muertos en una población estimada de unos sesenta millones de personas. Lógicamente, los efectos de esta mortandad trascendieron a los puramente demográficos. Por ejemplo, la disminución de la población determinó el abandono durante décadas de las peores tierras de cultivo en las montañas, debido a que los supervivientes se desplazaron para ocupar las bajas que se habían producido entre los habitantes de las tierras mas productivas. En determinadas zonas, la peste provocó una subida enorme de los salarios, debido a la disminución en la oferta de mano de obra. Y en general los ecos de sus efectos sobre el arte, la literatura y la espiritualidad en algunas ocasiones se han prolongado prácticamente hasta nuestros dias. Un rayo de esperanza
Conforme la ciencia y la sociedad han ido evolucionando la humanidad ha descubierto poderosas herramientas para enfrentarse a estas calamidades. Por ejemplo, en el siglo XIV la peste era considerada como un castigo de Dios, puesto que no sólo no había cura conocida, sino que ni siquiera su origen estaba claro. En la actualidad sabemos que esta provocada por un bacilo, la Yersinia pestis, y disponemos de una amplia gama de antibióticos para tratarla. Esto ha permitido que la mortalidad inicial del 70% al 90% haya quedado reducida apenas a un 5 o un 10% de los afectados. La mejora en las condiciones de vida también ha influido en la disminución de la incidencia de muchas enfermedades. En efecto, la acción contra los vectores de propagación ha demostrado ser muy eficaz, como por ejemplo la lucha contra ratas y pulgas en el caso de la peste o los mosquitos que transmiten el paludismo y la malaria. Otro factor importante a tener en cuenta ha sido el empleo masivo de vacunas, que ha permitido plantar cara a muchas de las infecciones provocadas por virus y bacterias que nos afligían desde la más remota antigüedad. Por ejemplo, la viruela, una enfermedad vírica extremadamente contagiosa, en la actualidad ha sido prácticamente erradicada de la superficie del planeta. Gracias a la vacunación, proceso descubierto por Edward Jenner en el siglo XVIII (cuando era una de las principales causas de mortandad), el ultimo caso de viruela del que se tiene noticia data de 1979. Los renglones torcidos del progreso Todas estas victorias en la lucha contra la enfermedad podrían inducirnos a un cierto optimismo a la hora de evaluar la evolución futura de este tipo de dolencias. Pero seria una actitud poco realista. Como hemos visto, el progreso ha aportado un grado de conocimiento y control de estos agentes epidemiológicos como no se había conocido antes en toda la historia de la humanidad. Pero también ha traído consigo sus propias servidumbres. La población del planeta no para de crecer, y cuanto más crece más crecen también las zonas con una altísima densidad de población. Zonas que podrían convertirse en el equivalente de un bosque de madera seca en verano en caso de epidemia.
Por otra parte, la tan cacareada globalización no es solamente un proceso económico o cultural, sino que también muestra una vertiente muchísimo más siniestra: la globalizacion de las enfermedades, debido a la mejora de las comunicaciones y a los flujos de población entre diferentes zonas del planeta. En la Antigüedad las epidemias necesitaban años para propagarse, y muchas veces su zona de influencia quedaba limitada por los accidentes geográficos. En cambio, ahora un virus puede distribuirse por toda la superficie del planeta en cuestión de horas. El resultado es que somos muchísimo más vulnerables a la propagación de cualquier epidemia, y que enfermedades que eran características de zonas geográficas muy concretas, como el virus del Nilo occidental o la malaria, ahora pueden encontrarse en sitios muy alejados de su origen debido a los flujos de emigración. Otro factor a tener en cuenta es que aunque médicamente hayamos derrotado a muchas enfermedades, eso no significa que los microorganismos responsables se hayan extinguido. Por ejemplo, es verdad que desde 1894 no ha vuelto a darse ninguna gran pandemia de peste bubónica. Pero la Yersinia Pestis continua presente en amplias zonas del planeta, esperando tan sólo a que se den las condiciones adecuadas para resurgir. Lo cierto es que a día de hoy ni siquiera estamos completamente seguros de las causas de su declive. Se especula que la predominancia de la rata parda sobre la rata negra podría haber alterado las pautas de propagación de la enfermedad (las ratas pardas son más resistentes que las negras a esta plaga), pero no deja de ser una elucubración más sobre un fenómeno de cuyos orígenes no estamos nada seguros. Además, los antibióticos tampoco han resultado ser la panacea universal que pensábamos hace unos años. Los microorganismos nos reservan todavía muchas sorpresas desagradables. Una de ellas es el fenómeno de la resistencia: poblaciones de bacterias expuestas a la acción de un antibiótico van adquiriendo una inmunidad cada vez mayor a éste, hasta que termina siendo completamente ineficaz. Por ejemplo, los tratamientos del SIDA prescribían dosis masivas de antibióticos para hacer frente a las infecciones oportunistas que experimentaban los enfermos de esta dolencia al derrumbarse su sistema inmunológico. Sin embargo, como resultado de dichos tratamientos han aparecido cepas de microorganismos resistentes, que han provocado un resurgir de enfermedades largo tiempo olvidadas como la tuberculosis. Una lucha sin cuartel Algo parecido sucede con las vacunas. Determinadas enfermedades víricas, como la viruela, han sido virtualmente extinguidas. Otras, como la polio o el sarampión han visto su incidencia reducidas a un mínimo debido a la masiva vacunación de la población. Pero no todos los virus pueden ser detenidos mediante esta estrategia. Tomemos por ejemplo el caso de la gripe. La gripe, provocada por el virus de la influenza, es sumamente contagiosa, propagándose por el aire a través de la tos y los estornudos. Esto da lugar a periódicas pandemias, algunas de ellas de extraordinaria virulencia: se estima que la epidemia de “gripe española” de 1918 afectó a un quinto de la población mundial y termino produciendo unos veinte millones de muertos en todo el planeta.
El virus de la gripe fue aislado en 1933 y la primera vacuna fue desarrollada en 1950. Sin embargo, hoy en día está demostrado que esas vacunas nunca son completamente eficaces. ¿Por qué? Existen dos causas para ello. Para empezar, el virus de la gripe se presenta en forma de tres variedades antigénicas y no es posible conseguir la inmunidad cruzada entre las tres. Pero además, este virus tiene la capacidad de alterar sus antígenos de superficie, las marcas que lo identifican y que permiten al sistema inmunológico, programado por la vacuna, identificarlo como un elemento hostil y destruirlo. Esto tiene dos efectos muy importantes: no existen personas inmunes a la gripe y las vacunas contra la variedad de un año posiblemente no tendrán efecto alguno al siguiente. La única solución pasa por mantener un sistema de vigilancia continua para identificar rápidamente la mutación activa del virus y elaborar la vacuna adecuada antes de que se expanda lo suficiente. Algo parecido sucede con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), responsable de la peor plaga de finales del siglo XX: el SIDA. El SIDA se ha convertido en la enfermedad sexual más mortífera y de más rápida proliferación de la historia de la humanidad y una de las más devastadoras a las que jamás nos hayamos enfrentado. Actualmente es la principal causa de defunción en el África subsahariana y la cuarta causa de defunción en todo el planeta. Al principio de la década de 1980 se detectaron diversos fallecimientos debidos a infecciones oportunistas que solo atacaban a personas con sus sistema inmunológico deprimido. Muchos de estos enfermos eran homosexuales. En 1983, especialistas franceses y americanos aislaron el retrovirus del SIDA. Y desde entonces se han contagiado con el VIH más de sesenta millones de personas y más de veinte millones han muerto. La enfermedad se propaga a través de la sangre (bien mediante transfusiones o por el uso de drogas), pero la vía más frecuente es el contacto sexual. Una persona infectada con el VIH va perdiendo, de forma progresiva, la funcionalidad de su sistema inmunologico, lo que la hace susceptible al ataque de diversas infecciones oportunistas que eventualmente pueden provocar la muerte. El problema que plantea el SIDA es doble. Por una parte, el objetivo de su ataque es el propio sistema inmunológico que debería protegernos contra su agresión, lo que nos vuelve terriblemente vulnerables. El otro, que su cubierta de proteínas, como la del virus de la gripe, también muta. Pero además lo hace de un modo muchísimo más eficaz. El resultado es que veinte años después de haberse descubierto el virus seguimos sin tener una vacuna eficaz contra él, aunque si se hayan desarrollado una amplia paleta de fármacos que permiten mitigar la enfermedad o incluso hacerla permanecer en estado latente durante décadas. La más terrible de las armas El virus del SIDA es un organismo tan mortiferamente eficaz que muchos han expresado sus dudas de que tenga un origen natural. En efecto, como hemos visto surgió casi de la nada a principio de los 80 sin un origen definido, con un sistema de protección tan eficaz como para resistir veinte años a todos los intentos por superarlo y un mecanismo de propagación que se asegura una tasa de infección elevadísima entre poblaciones que no tomen las mínimas precauciones. El VIH es un virus que no mata directamente, sino que colapsa lentamente el sistema inmunitario de su victima, exponiéndola a la acción de continuas enfermedades oportunistas durante un periodo de años para al final arrastrarla a la muerte. Y es que, en efecto, una de las mayores pesadillas que nos ha traído el siglo XX es la capacidad desarrollada por la humanidad de diseñar nuestras propias enfermedades a medida: la ingeniería genética no sólo sirve para fabricar vacunas contra los virus naturales sino que también puede emplearse para diseñar virus artificiales que las resistan.
Durante la segunda mitad del siglo XX, el concepto de arma de destrucción masiva ha estado casi siempre ligado, al menos en la mentalidad popular, a la imagen de las armas nucleares. Sin embargo, las armas biológicas, en el fondo tan mortíferas como aquéllas, son casi tan viejas como la civilización. Sus peculiares características las convierten en el sueño de cualquier conquistador. En efecto, provocar una plaga es relativamente sencillo: sólo hace falta disponer del agente infeccioso y del vector de propagación, que en buena parte de los casos resulta ser el mismo sujeto infectado (el llamado caso cero). No es necesaria una gran precisión geográfica a la hora de iniciar la infección. En realidad, ni siquiera es necesario que afecte a una amplia zona del objetivo pues un solo enfermo, llegado el caso, puede contagiar a cientos de personas durante el periodo de incubación previo a la aparición de los primeros síntomas. A su vez, éstas pueden transmitir la enfermedad a miles y decenas de miles de otras víctimas a través de un macabro efecto dominó de terrible eficacia. La mortandad en las condiciones adecuadas podría llegar fácilmente al cien por cien de la población (por el ejemplo en el caso de la peste neumónica era del 90%), pero en cambio no afecta a los bienes ni a las estructuras de la sociedad atacada (al contrario de lo que sucede con las armas nucleares, que lo destruyen todo). Tampoco es despreciable la capacidad de erosionar completamente el entramado de la sociedad no solamente a través de los muertos que provoca, sino por el colapso, primero de sus estructuras sanitarias y luego a partir de un cierto momento de sus estructuras económicas e incluso militares. En efecto, cuantos más enfermos, más personal es necesario para cuidarlos, y menos gente queda para atender a otros servicios. Por último, es necesario tener en cuenta los efectos psicológicos que se producen entre una población que se sabe condenada a muerte en cuanto empiezan a aparecer los primeros casos. Plagas divinas
Las armas biológicas tienen una gran tradición en el arte de la guerra. Cuenta el libro del Exodo de la Biblia como Yahvé utilizó diez plagas, a cuál más terrible, para doblegar la voluntad de los egipcios y permitir que los israelitas abandonaran ese país con destino a la Tierra Prometida. Envenenar los pozos para privar al ejercito enemigo de su suministro de agua (aparte, lógicamente, de mermar sus fuerzas matando o incapacitando a los que bebieran de esas aguas contaminadas) era un ejercicio corriente en la Antigüedad. También era relativamente frecuente la práctica de catapultar dentro de las ciudades asediadas cadáveres infectados de bestias y hombres. Aparte de los aspectos psicológicos de semejante bombardeo, si la suerte acompañaba a los atacantes y una epidemia se desencadenaba dentro del espacio abarrotado e insalubre de la fortaleza asediada, un sitio que podría prolongarse durante años terminaba fácilmente en algunas semanas. Y en algunos casos incluso llegó a utilizarse el mortífero virus de la viruela, impregnando objetos en apariencia inocentes, para diezmar y debilitar a un enemigo previamente a un ataque. Por suerte, los inconvenientes con que se encontraban los que pretendían utilizar este tipo de armas también eran muchos. Por una parte estaban los problemas de almacenamiento: en el pasado no resultaba fácil tener disponibles los agentes biológicos necesarios en el momento oportuno para el ataque y además, las posibilidades de almacenarlos de modo seguro para que no afectaran al ejército o a su propia población civil eran prácticamente nulas. Por otra parte, como en el caso de la caja de Pandora, siempre que se planteaba el empleo de este tipo de armas flotaba en el aire el omnipresente temor de que la epidemia pudiera volverse contra el que la liberara. Ciertamente, no tendría demasiado sentido que un ejercito sitiador utilizase una determinada infección para rendir una fortaleza, para resultar a su vez destruido por ella. Por último, siempre cabía la posibilidad de que el enemigo pudiese decidirse a utilizar las mismas armas siguiendo nuestro ejemplo, llegándose a un equilibrio de terror semejante al que más tarde se consiguió con las armas nucleares. Por otra parte, la utilización de agentes biológicos no es tan sencilla como parece. Por ejemplo, si se diseminaran directamente los virus o bacterias en la atmósfera la luz solar destruiría a la mayor parte en poquísimo tiempo. Un vector de propagación como las ratas o los mosquitos (incluso otros seres humanos) protege al agente infeccioso de las agresiones del entorno, pero en cambio hace que la transmisión de la enfermedad se haga muchísimo más lenta. Debido a esto, históricamente a las armas biológicas casi siempre se les ha dado un empleo preferentemente táctico, bien en escenarios muy delimitados en los que la enfermedad quedaba restringida a una zona específica (como una fortaleza sitiada), bien en situaciones en las que el vehículo de la infección tenía lugar en condiciones controladas, como en el caso de la contaminación de las aguas de los pozos. Incluso en el siglo XX, donde el diseño de este tipo de armas biológicas alcanzó su máxima sofisticación, apenas existen ejemplos del uso de este terrible armamento. Continuará.  Archivo de Cromopaisaje |